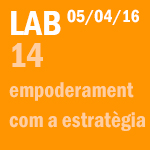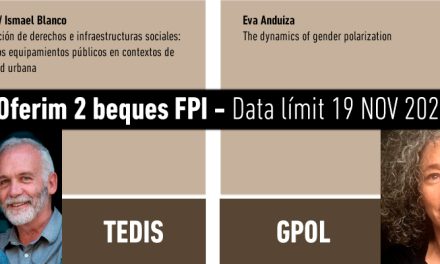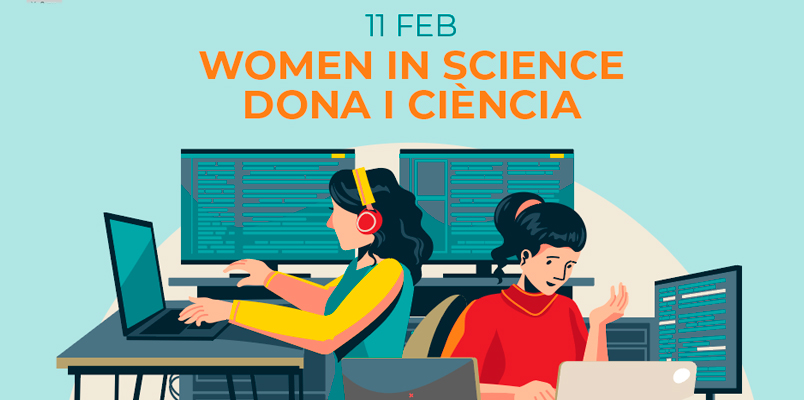La pandemia ha abierto muchos interrogantes, tanto respecto al pasado como en relación al futuro. Nos ha obligado a preguntarnos sobre cómo vivíamos y a dudar sobre si podremos mantener nuestros estilos de vida. Nos ha mostrado una realidad educativamente segregada, laboralmente precarizada y territorialmente diferenciada; forzándonos a reflexionar sobre la sostenibilidad de este modelo tanto desigual y polarizado. Nos ha permitido observar los efectos de nuestra actividad sobre el planeta y, por tanto, nos invita a decidir si seguiremos o no con la espiral destructivo de las últimas décadas.
Y también nos ha puesto sobre la mesa la forma de gobernarnos, de tomar aquellas decisiones colectivas imprescindibles para hacer frente a los retos económicos, sociales y ambientales que hoy se manifiestan con toda su crudeza. Venimos de una democracia que ya mostraba síntomas de agotamiento, por lo que la crisis actual podría ser la oportunidad para recuperarla o, tal vez, para decretar su deceso definitivo.
La democracia es una forma de gobierno donde el pueblo ejerce el poder. O, siendo más precisos, al menos en nuestro contexto, una forma de gobierno donde el pueblo es el origen que legitima el ejercicio del poder por parte de los gobernantes. Por lo tanto, analizar el tipo de relación entre aquellos que ejercen formalmente el poder (los representantes políticos) y aquellos que conceptualmente la ostentan (la ciudadanía) es crucial para entender en qué estado de salud democrática se encuentra un gobierno. Un planteamiento excesivamente simplista, pero que nos permite preguntarnos, en el contexto de la reciente crisis por el Covid-19, de dónde venimos, dónde estábamos y dónde vamos en términos democráticos.
De dónde venimos? La democracia llegó después de muchas luchas y, por tanto, inicialmente, las instituciones gubernamentales se relacionaban con una ciudadanía expectante. Una ciudadanía que durante los siglos XVIII y XIX fue logrando derechos civiles y políticos y que, a partir de mediados del siglo XX, incorporó los derechos sociales. Curiosamente, con la llegada del estado de bienestar, los ciudadanos se convirtieron en votantes políticamente pasivos y en usuarios de servicios muy activos. La relación, tal como la había apuntado Sartori, se podía definir como un intercambio donde los gobernantes se limitaban a votar cada cuatro años y, a cambio de esta pasividad, los gobernantes ofrecían cada vez más y mejores prestaciones públicas. Una democracia de baja intensidad, pero cómoda para los gobernantes y satisfactoria para una ciudadanía que veía como mejoraba su nivel de vida.
Donde estábamos? La situación descrita, sin embargo, forma parte de un pasado ya bastante lejano. Desde los años ochenta, la crisis del estado de bienestar dejó sin sentido este intercambio entre pasividad y servicios. Aparece un nuevo escenario donde la ciudadanía sustituye la satisfacción por la exigencia de lo que considera una promesa incumplida. Los gobernantes, simultáneamente, se muestran incapaces de encontrar las respuestas adecuadas. En Cataluña acuñamos una expresión que define muy bien esta situación: «el catalán cabreado». Un ciudadano exigente y frustrado, que quiere actuar como cliente sin que le hagan el caso de que merece. El resultado ha sido una democracia cada vez más cuestionada y desacreditada. Una democracia que se ha ido debilitando a base de generar expectativas y de incumplir promesas, con el añadido de una ciudadanía cada vez menos capaz de entender los límites de la acción política y cada vez más inquieta y desbordada ante las incertidumbres y las complejidades que le ha tocado vivir. Ante esta simultánea clientelización y fragilización de la democracia, llevamos años reivindicando nuevas formas de participación ciudadana y fortalecimiento democrático. Unas apuestas por el trabajo colaborativo y para el empoderamiento ciudadano que, para los más optimistas, deberían conducir de la debilidad al fortalecimiento democrático.
Dónde vamos? Situados en este cruce entre la debilidad y el fortalecimiento democrático, el Covid-19 puede ser la chispa que nos encamine en una u otra dirección; el empujón definitivo hacia el declive o hacia el reforzamiento democrático. La opción que ahora sí tendremos que tomar en esta bifurcación dependerá, desde mi punto de vista, de si aprovechamos la pandemia para asumir nuestra vulnerabilidad humana o si, en cambio, reaccionamos con un miedo que se resiste a aceptar la realidad. Si asumimos nuestra vulnerabilidad dejaremos de pensar en héroes salvadores -público o privados, científicos o religiosos- y entenderemos la necesidad de trabajar juntos, de colaborar en un espacio de interdependencias. El resultado es un proceso de humanización de la democracia que, en mi opinión, reconociendo sus potenciales y sus límites, es la única opción que le queda para sobrevivir. Si, en cambio, nos dejamos llevar por el miedo, justificaremos las derivas populistas y fascistas que nos ofrecen falsas seguridades. En el intercambio entre libertad y seguridad, el autoritarismo encontrará el camino abonado para imponerse a una democracia definitivamente claudicante.
Estamos en una encrucijada y tenemos, efectivamente, la posibilidad de construir una democracia más fuerte; una democracia donde la ciudadanía y la comunidad ejerzan el poder político desde el diálogo y la colaboración. Para ello, sin embargo, necesitaremos un doloroso reconocimiento de la vulnerabilidad humana y, simultáneamente, un difícil enfrentamiento con los miedos y las amenazas de unos tiempos inciertos. Esperamos que no nos fallen las fuerzas.
Quim Brugué
Catedrático Universitat de Girona