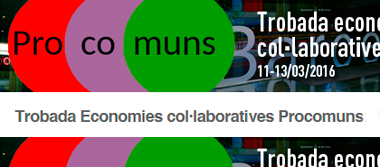Ante la propagación del COVID-19, en prácticamente todos los países del norte global las instituciones han respondido a la aceleración de los acontecimientos tirando del freno de emergencia, congelando las actividades económicas para no sobrecalentar los sistemas sanitarios. El confinamiento nos devuelve a la unidad básica de gobernanza económica en los estados de bienestar: el hogar. De este modo, la vivienda se ha convertido en una de las principales protagonistas de esta crisis, ofreciéndonos una foto fija de las desigualdades y los conflictos que nos atraviesan como sociedad.
El primer conflicto al que nos remite es la propia construcción del concepto de “la vivienda”, que tiende a excluir a la población “institucionalizada”, es decir, a los habitantes de residencias, prisiones, pensiones o albergues. A través del virus, la separación entre estas dos categorías se hace muy visible. En España, la elevada mortalidad de las residencias es bien conocida. En Estados Unidos, catorce de los veinte mayores focos de infección son prisiones. Las implicaciones necropolíticas de alojar a una parte de la población y almacenar a la otra no pueden ser más claras.
Dentro de la categoría de vivienda, el confinamiento también ha puesto de relieve a numerosas desigualdades con graves implicaciones para la salud pública. Cuanto más tiempo se pasa en casa, más se aprecian (y se sufren) sus diferencias de tamaño, luminosidad, salubridad, instalaciones, localización y convivencia. Muchas de estas desigualdades socavan la sostenibilidad de quedarse en casa como estrategia, mientras que el sinhogarismo, por definición, la contradice. Ante esta situación, las autoridades públicas han actuado de forma extraordinaria para aplazar desahucios, militarizar la acogida a las personas sinhogar o subvencionar a los propietarios mediante préstamos a inquilinos afectados por el parón económico.
Otro aspecto a tener en cuenta es el papel de la estructura del hogar. Algunos demógrafos han argumentado que la elevada vulnerabilidad de Italia es atribuible, en parte, al alto grado de contacto y convivencia intergeneracional característico de los países del sur de Europa. En la misma línea, los demógrafos Albert Esteve, Iñaki Permanyer y Diederik Boertien del Centre d’Estudis Demogràfics demuestran que, en España, la estructura de edad de las provincias y de los hogares están relacionadas con la mortalidad. La letalidad del virus parece aumentar allá donde la población esté más envejecida y la cohabitación intergeneracional sea más común.
Existe un interesantísimo debate sobre la causa de ese mayor grado de contacto intergeneracional. Mientras que algunos lo atribuyen a la cultura “familista” típica de los países del sur europeo, otros lo explican en términos de un mercado laboral e inmobiliario tremendamente perjudicial para los trabajadores más jóvenes. Ambas explicaciones apuntan al peculiar papel de la vivienda en los diferentes regímenes de bienestar.
Y es que la vivienda es uno de los cuatro pilares del Estado de Bienestar. Pero según el politólogo Ulf Torgersen, a diferencia de la educación, la sanidad y la seguridad social, la vivienda es un “pilar tambaleante”, debido a su mayor grado de mercantilización. En España, a pesar de su centralidad en la estructura económica, esa mercantilización ya parecía rozar el techo antes de que llegara el virus. El alza de los precios de la vivienda en el último año ya empezaba a menguar y el coronavirus ha provocado un cambio de tendencia de forma abrupta. En marzo, las ventas de casas se desplomaron un 37% respecto a las cifras del año anterior, mientras que la concesión de hipotecas se redujo en un 30%. A su vez, las reservas de Airbnb en España han caído hasta un 99%. La empresa ha anunciado un despido del 25% de su plantilla justo el año en el que pretendía salir a la bolsa.
No está claro que el previsible descenso de precios a corto plazo continúe a medio y largo plazo. Aunque el paro y la precariedad reduzcan la demanda, la crisis también puede ralentizar la nueva oferta. Mientras tanto, lo inmobiliario continuará sirviendo de refugio para inversores en un contexto de incertidumbre en la economía mundial. Las dificultades económicas sobrevenidas y la desvalorización de activos inmobiliarios suponen un reto para la población general. Para el capital financiero y los grandes operadores del sector inmobiliario, es una oportunidad tanto para movimientos de compraventa a corto plazo como para ganar cuota de mercado a largo plazo. Todo apunta a que se saldrá de esta crisis con un mercado inmobiliario más concentrado. De hecho, Blackstone, uno los caseros más grandes del mundo, ya ha captado 9.800 millones de euros a principios de abril para invertir en el sector inmobiliario europeo.
Sin embargo, ya desde la última crisis la naturaleza de la vivienda como mercancía ha sido fuertemente disputada por los movimientos sociales. Esto es especialmente visible hoy en el sector del alquiler. Mientras la producción y el consumo se contraen, persiste la extracción de rentas inmobiliarias. Pero, a través de las luchas de los sindicatos de inquilinos y los colectivos de vivienda, los crecientes impagos se están empezando a politizar y transformar en una huelga de alquileres. Ante la imposibilidad de salir a protestar, abstenerse del pago de rentas se ha convertido en el principal mecanismo de desobediencia civil a disposición de la población. Aproximadamente 16.000 casos ya se han puesto en contacto con los sindicatos de inquilinos en todo el Estado para organizarse colectivamente. En este sentido, la pandemia nos lleva a una pregunta. Si las primeras políticas de vivienda se originaron por preocupaciones de salud pública, ¿quizás puedan suponer un revulsivo de nuevo?
Carlos Delclós y Lorenzo Vidal
(Investigadores PosDoc IGOP-UAB)